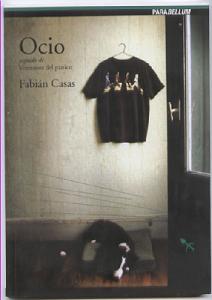Hay un documental sobre alpinistas que anda dando vueltas por el cable. Nunca lo pude ver completo pero lo agarré en diferentes tramos y en su parte final. Trata sobre un grupo de fanáticos que escalan el Himalaya y que son estrevistados una vez que lo lograron. Cuando hablan frente a las cámaras ya están en sus casas, vestidos, bañados, recordando la odisea. A algunos –como a un japonés que tiene un inglés muy cerrado– la montaña le comió los dedos de las manos. Otros –un matrimonio belga joven– juran que no lo volverían a hacer ni locos. Pero están los que se emocionan hasta las lágrimas cuando rememoran la llegada a la cima del monte análogo, al centro de su ser, a lo que sea. “Nada se puede comparar con eso”, dice un alemán con aspecto de diputado verde. El documental está mechado con tomas en vivo de la ascención. Vientos huracanados, caídas de los escaladores rodando por las laderas blancas como si fueran play móviles, llantos y ataques de pánico y locura. Ceguera. Y mucha voluntad para que cada paso milimétrico acompañe al otro y así hasta la cima. Con el libro La vida nueva, de Orhan Pamuk, pasa algo similar. El comienzo, para los que amamos los libros, no puede ser más hipnótico: “Un día leí un libro y toda mi vida cambió. Ya desde las primeras páginas sentí la fuerza del libro que creí que mi cuerpo se distanciaba de la mesa y la silla en la que estaba sentado. Pero, a pesar de tener la sensación de que mi cuerpo se alejaba de mí, era como si más que nunca estuviera ante la mesa y en la silla con todo mi cuerpo y todo lo que era mío y el influjo del libro no sólo se mostrara en mí espíritu, sino también en todo lo que me hacía ser yo.” Después de este arranque en el que el lector puede identificarse con el narrador –un tal Osman, estudiante de arquitectura– y empezar a escalar de manera vertiginosa las páginas, surgen los primeros problemas, los vientos huracanados, el ascenso en subida, el aburrimiento y las preguntas: ¿Esto de qué va? ¿Pamuk está loco? ¿Se hace el vanguardista? ¿Habrá que ser turco para entender este delirio? Si uno es un lector, para decirlo de algún modo, tranquilo, que no soporta estar siendo creado por el texto y que prefiere, para poder dormir en paz, una comida precocida, entonces no hay ninguna posiblidad de que se encuentre con La vida nueva. Pero si uno persiste y se empieza a animar a ser infectado por el texto –como también uno presiente que se animó Pamuk al escribirlo– entonces, después de mucho trabajo, se llega al final de la novela y a la cima del mundo. La luz es clara y el aire terriblemente puro. Y comprendemos que no se necesita a nadie ahí arriba.
Orhan Pamuk ganó el Premio Nobel en el 2006, pero esto no debería ser un motivo para no leer a este poeta excepcional. Nació en Estambul, Turquía, en 1952 y publicó unas siete novelas y dos libros de ensayos y memorias. En las fotos, más que un novelista, parece un visitador médico. Creció en una familia aristocrática y se educó en colegios seculares y elitistas de Estambul. Pertenecer a esta clase y haber recibido estas ensañanzas lo hicieron un turco occidentalizado, algo que para algunos es un orgullo y para otros casi la peste. Cuando pienso en el caso de Pamuk me viene a la mente la denostación que sufrió Julio Cortázar por parte de la prensa cómplice de la dictadura militar cuando se lo acusaba de extranjerizante y de hacer propaganda antiargentina en París y en los foros internacionales. A Pamuk le pasó algo similar cuando declaró en un reportaje que le hizo un periodista suizo, que treinta mil kurdos y un millón de armenios fueron asesinados por Turquía y que ya era hora de romper ese silencio y verse cara a cara con ese genocidio. Para la mayoría de los reaccionarios turcos, de eso no se habla. Acá, en nuestro país, algunos intelectuales cínicos suelen ironizar sobre el número exacto de los desaparecidos. En Turquía, a Pamuk lo acusaron de “denigrar publicamente la identidad turca según el artículo 301 del código penal” y fue llevado a juicio y poco después recibió una sentencia suspendida debido a la fuerte presión internacional. Posteriormente, el premio Nobel le llegó como una tabla de flotación para poder barrenar protegido las aguas del mítico Bósforo. La obra de Orhan Pamuk es imposible de comprender sin entender la tensión de vivir en un país dividido entre Oriente y Occidente, con un pasado brutal y sanguinario –hasta hace poco la policía turca tomaba como algo municipal las torturas– y donde los nacionalistas que le pegan con las dos – extrema izquierda y derecha– se niegan a ceder a la pluralidad de ideas. Si te metés con el Corán, te mandan la Fatwa. Si vas a cuestionar a los ancestros y querés hacer un revisionismo histórico, te caen los fiscales de la patria y los más retrógrados de los nacionalistas y podés terminar pudriéndote en la cárcel. Estos sí, desgraciadamente, son escritores perseguidos, como lo fueron Walsh y Urondo. Tipos que buscaban la palabra justa poniendo el cuerpo. Por eso a uno le causa risa cuando escucha que algunos intelectuales con sus casas repletas de discos y libros, con el cable y las comidas diarias aseguradas, se sienten perseguidos por el régimen de turno. Acá, en nuestro país, los verdaderos perseguidos duermen en la calle. No tienen identidad, no tienen nada. ¿Cómo dar cuenta de estas tensiones mientras escribimos novelitas burguesas? Una pregunta que se hacía Walsh, que se hizo César Vallejo en un célebre poema y también Orhan Pamuk a la hora de narrar sus historias interminables.
Aunque Orhan Pamuk estudió arquitectura y muchas de sus novelas tienen una estructura invisible que va mutando de acuerdo a las necesidades de los personajes, no parece importarle mucho las tramas. Toma el policial, la novela de intrigas o misterio y hasta las románticas sólo para avanzar y despedazarlas. Cuando Pamuk empezó a escribir, los novelistas turcos se manejaban tranquilamente dentro del realismo del Siglo XIX y poniendo los pies bien sobre la tierra, haciendo literatura comprometida. Pamuk descubrió a Nabokov, y esa irresponsabilidad frente a lo politicamente correcto que late en los libros del ruso, fueron una liberación: “Cuando todo el mundo esperaba que los novelistas hicieran comentarios sociales y morales, llevaba en mi interior esta orgullosa actitud nabokoviana como una armadura oculta”. En La vida nueva se cuenta la historia de Osman, un joven que vive con su madre y que se enamora de una joven que se llama Canan. Esta es la que lo introduce en la magia del libro. Pero Canan no ama a Osman sino a Mehmet, otro joven fanatizado con el bendito libro. Osman primero sale en busca de Canan y una vez que la encuentra, tiene que volver a errar por los caminos para perseguir a Mehmet. Todas las obsesiones de Pamuk están en este libro tan extraño. Un libro que tiene mucho del Ballard de Crash, ya que los personajes viajan en micros destartalados por toda Turquía y sufren accidente casi eróticos y reveladores. Detrás de cada accidente, está pulsando por salir La vida nueva. Que es también una marca de caramelos célebres en Estambul, como nuestros Media hora. El libro está impregnado por el sincretismo y el caos de las calles de su ciudad natal. El autor nombra a las gaseosas populares como la Buddak, o los jabones Opa, y narra las películas melodrámaticas que se ven en las pantallas de los bus que toman. El país antiguo y oriental lucha y se mimetiza con el país moderno que quiere abrirse paso. La Buddak –gaseosa nacional– contra la Coca-Cola. Cada objeto que representa la “modernización” está imbuído de un poder destructivo. Como lo vemos venir ni bien empezamos su lectura, nunca se dice qué libro está leyendo el personaje. En todo caso, de manera borgeana, ese libro es todos los libros a la vez. El Doctor Delicado (el nombre es genial) dirige una contraofensiva contra los modernizadores y contra el libro que ha enloquecido a Orhan y también a Mehmet, quien termina siendo su hijo y el rival de Orhan en el corazón de Canan. Lo llamativo del caso es que Pamuk no se engolosina con el personaje femenino, no se detiene en construirla como, para poner un ejemplo, Cortázar con La Maga. En El libro negro, el antecesor de La vida nueva, el personaje femenino de Ruya correrá la misma suerte. Es casi una función más que un personaje. Sobre las veinte páginas finales de La vida nueva, sucede un hecho que parece marcar y definir todo el libro. En un taller literario le hubiesen dicho a Pamuk: ¿Por qué no narrás solamente eso? Pero Pamuk, según dice en los reportajes, le dedica diez horas diarias a escribir. “Trabajo en mis novelas como un oficinista”. Si uno tiene diez horas diarias para dedicarle a sus textos, es probable que termine escribiendo de más. Ese es el error de Pamuk, pero también su particularidad. De manera que el error de Pamuk nos ha dado a Pamuk.
Cada vez que le digo a alguien que estoy leyendo los libros de Orhan Pamuk, me miran como si estuviera tan loco como ese personaje de la película Super Size Me que, para demostrar que la comida chatarra te aniquila, se filma comiéndola sin parar hasta el colapso. Por algún motivo, a la gente no le gusta mucho Pamuk o le cuesta terminar sus libros. Yo hice un experimento. En los últimos tres cumpleaños de seres queridos, regalé La vida nueva para ver qué efecto tenía en ellos. El primero, que fue Pedro Mairal, un escritor que admiro, dejó de contestarme los mails y de atenderme el teléfono. Mi primo Carlos –un pintor cuarentón, ex monto– me dijo: “Me parece que el libro es mi vida, que me habla a mí. Me fascina pero me hace mal leerlo”. El tercero, Diego Bianchi, un artista conceptual ultramoderno, me llamó y me dijo: “El libro me cambió la vida, voy a tener un hijo”. Yo agarré todos los libros de Pamuk que se publicaron en el país y los puse en un estante. Después de La vida nueva pasé a El libro negro, su obra capital, porque es ahí donde parece encontrar su voz, creando un texto como si fuera una gran masa de hojaldre donde las voces de la literatura oral oriental –como Las Mil y una Noches– se cruzan con Calvino, Borges y Dostoievsky, escritores centrales que influenciaron al joven Orhan. También leí Otros colores, un libro de ensayos, reportajes y misceláneas que sirven para entender un poco más a este tipo. Pamuk tiene un hermano mayor con el que actualmente, según dice, casi no se habla. Tiene una madre con la que tampoco se ve. Es un solitario con parejas ocasionales y una hija a la que ama. De la relación compleja que ha tenido con su hermano, muchos críticos ven el surgimiento del tema del doble que ocupa un lugar clave en sus novelas. Orhan y Mehmet en La vida nueva, Gallip y Celal en El libro negro, el esclavo italiano y el maestro turco en El castillo blanco. El doble como enemigo íntimo, pero también como testigo de nuestros actos, como tan hermosamente lo escribiera Sándor Márai en La mujer justa: “En la vida de todos los seres humanos hay un testigo al que conocemos desde jóvenes y que es más fuerte. Hacemos todo lo posible para esconder de la mirada de ese juez impasible lo deshonroso que albergamos en nuestro seno. Pero el testigo no se fía, sabe algo que nadie más sabe. Pueden nombrarnos ministros o concedernos el Premio Nobel, pero el testigo tan sólo nos mira y sonríe. Todo lo que hace una persona en la vida acaba haciéndolo para el testigo, para convencerlo, para demostrarle algo.”
Hay algo en la literatura de Pamuk, en su centro vital, similar a la escritura de Roberto Bolaño: da ganas de escribir. Impulsa a la desmesura, al sinsentido de las historias, a la velocidad del pensamiento. El castillo blanco, su tercer libro, es quizá una buena introducción a su obra. Esta novela le dio fama mundial cuando se publicó en Estados Unidos, ya que John Updike la elogió fervorosamente. En El castillo blanco la prosa de Pamuk todavía no sufrió la intervención catártica que iba a sufrir en El libro negro, la novela inmediatamente posterior. Es contenida, seca, como le gusta a los yanquis. Se narra una fábula que se le hubiera podido ocurrir a Borges o a Calvino. Y también tiene algo en su trama que recuerda a El entenado de Saer. En mi caso, la estoy leyendo bajo el influjo de los libros mayores (La vida nueva, El libro negro). ¿Cómo sería empezar en Joyce por el Ulises para recalar por último en Dublineses? Y otra pregunta: ¿Cómo sería leer a Pamuk en turco, su lengua original? Una cosa es ver el astro en el cielo, y sentirse influído por su presión cósmica o su belleza en el atardecer, pero otra es poder caminar por los grandes lechos marcianos, pisando la tierra roja que tanto ha exacerbado nuestra imaginación. Sea como fuere, algo del mensaje llega, el influjo se las arregla para ser transmitido. En la repisa todavía me esperan Nieve –una novela política y casi documental– y Me llamo Rojo, “un mosaico de voces que nos introduce en el esplendor y la decadencia del imperio turco”, según dice alguien en la contratapa. Pero mejor volvamos al comienzo: “Un día leí un libro y toda mi vida cambió”.